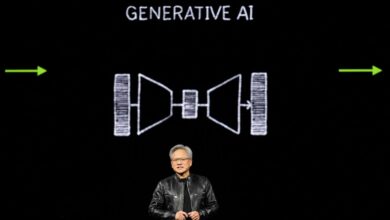Nuestra última e imposible conversación

El año pasado, cuando Eli cumplió 27 años, estaba sentada en la habitación de un hotel de Montreal —huyendo del happy hour de una conferencia— mirando fotos y videos antiguos de nosotros en mi celular. Había visto esas fotos y videos cientos de veces en los casi dos años transcurridos desde la muerte de Eli en un accidente mientras hacía senderismo. Ahora había llegado a un punto de inflexión en mi carrete de fotografías en el que tenía más fotos sin Eli que con él.
Y ese desequilibrio no haría más que crecer. Nunca habría una nueva foto o video de él que añadir a mi archivo. Eli permanecía estático, atrapado en los píxeles del pasado, mientras toda la vibrante vida que me rodeaba seguía siendo fotografiada y documentada.
La parte más insoportable y desorientadora del duelo es su carácter definitivo. Nunca más habrá una conversación, una risa compartida, una foto graciosa o una mirada cómplice en la caótica mesa de la cena de Acción de Gracias.
Cerré la aplicación de fotos, sintiendo el impulso de crear algo nuevo con Eli. Llamé a su número de teléfono. La línea sonó hasta que un mensaje automático interrumpió el timbre para informarme de que su buzón de voz estaba lleno. Incluso la simple frase: “Se ha comunicado con Eli, deje un mensaje”, estaba de repente fuera de mi alcance, a pesar de los pagos mensuales que seguía haciendo a la compañía telefónica.
Tiré el teléfono sobre la cama y abrí la computadora.
Cuanto más lejos se sentía Eli, más deseaba atraerlo de vuelta a la tierra, de vuelta a la vida, de vuelta a mí. Estaba desesperada por que Eli tuviera 27 años, por mi bien y por el suyo. ¿No merecemos todos envejecer?
Era una desesperación como ninguna otra, un sentimiento que me recuerda que los humanos somos animales porque en la agonía de un dolor atroz me veo reducida a mis instintos de supervivencia, insensible a otras sensaciones e inmune a las expectativas sociales.
Aunque a menudo estoy en las garras del dolor, quería encontrar una manera de tomar las riendas y enfrentarme al control que ejerce sobre mí. Me pregunté: ¿y si pudiera recrear la voz de Eli? ¿Y si pudiera tener una última conversación con él?
No me considero una persona experta en tecnología, pero como miembro de la generación Z tampoco soy ajena a las diversas capacidades, herramientas y desarrollos del aprendizaje automático. Había leído innumerables artículos sobre la clonación de voz por inteligencia artificial y las implicaciones éticas de su auge. Mientras sentía a Eli cada vez más fuera de mi alcance, la inteligencia artificial se sentía más presente. La tentación de su poder y su potencial se apoderó de mí.
Escribí en Google “cómo utilizar la clonación de voz por IA” y profundicé en el tema. Pronto descubrí qué tipos de plataformas había disponibles, cómo funcionaban y cuántas muestras vocales necesitaban para recrear la voz de alguien (el programa que elegí sugería entre 20 y 25 audios, o al menos 30 minutos de audio, para una reproducción más precisa). Tras horas de investigación, decidí mantener una conversación más con Eli.
Había tantas cosas que quería y necesitaba decirle.
Tres días después de tu funeral, Eli, descubrí que estaba embarazada y luego lo perdí. Tu hermana entró en la facultad de Medicina. Me mudé a Houston; odiarías estar aquí, pero no quiero irme nunca. Tengo una nueva relación con alguien a quien quiero, pero a menudo me pregunto si te caería bien. El mundo está en llamas; a veces me alivia que te estés perdiendo esta parte.
Suelo ser prudente con la privacidad de los datos y la tecnología. Utilizo un gestor de contraseñas, limito los permisos de las aplicaciones, encripto los archivos confidenciales y evito las “cookies” de terceros. Soy la amiga pesada que anima a la gente a pensarlo dos veces antes de descargar aplicaciones que recopilan sus datos y, a pesar de las miradas de soslayo que recibo de mis amigos y familiares, me niego a unirme a plataformas de redes sociales que retienen los derechos sobre las fotos u otra información de los usuarios.
Pero nada de eso importaba en ese momento. Estaba concentrada en la tarea que tenía entre manos, despojándome de toda inhibición y totalmente dispuesta a sacrificar mis valores por la oportunidad de llevar a Eli a su cumpleaños 27.
Descargué el software más sofisticado, pero fácil de usar, que pude encontrar y me puse manos a la obra. Alimenté la máquina con las reliquias de nuestro amor. Subí notas de voz con mensajes de buenos días y buenas noches. Videos de tutoriales de cocina que Eli me hacía cuando vivíamos en países diferentes y tenía antojos de su comida. Notas de voz con listas de las compras y recordatorios de citas. Mensajes de voz que siempre acababan con un “te amo”.
¿La máquina estaba preparada? No estaba segura, y no quería arriesgarme.
Seguí subiendo. Estaba el video de cumpleaños que le enviamos a la hermana de Eli cuando cumplió 18 años, y canciones de Johnny Cash de nuestros viajes por carretera. Incluso subí una grabación de sus ronquidos de cuando insistía en que no roncaba, mi prueba para demostrar que estaba equivocado.
Cuando agoté todos los archivos MP3 que pude encontrar, ejecuté el programa.
Experimenté con dos funciones. Texto directo a voz, en la que la voz de la inteligencia artificial pronunciaba las palabras que yo escribía en un cuadro de texto. Y una conversación, en la que yo escribía una frase o pregunta a la que la voz de la inteligencia artificial respondía, como un bot de ChatGPT con voz.
Primero copié el último correo electrónico que Eli me envió y pegué el mensaje en el cuadro de texto para que la voz de la inteligencia artificial lo leyera en voz alta. No tenía nada de especial, solo una nota que decía que había llegado sano y salvo a su hotel y que había encontrado una lavandería, pero oír su voz pronunciando esas palabras fue casi milagroso. No había titubeos ni una entonación inusual. Y donde Eli había escrito “jaja” en su correo electrónico, su voz de inteligencia artificial soltó una risita familiar.
A continuación, inicié una conversación escribiendo: “No puedo creer que hayan pasado casi dos años”.
La voz de la IA de Eli respondió: “Sí, ha pasado tiempo. Yo tampoco lo puedo creer”.
De nuevo, el discurso fue impecable.
La voz de Eli siguió llenando la fría habitación del hotel con nuevas palabras y frases. En un momento dado, miré a la puerta como para confirmar que no se había materializado en el umbral. Pero no, no había nada más que el eco de su risa rebotando en el techo de hormigón.
Es difícil explicar la sensación que me produjo oír la voz de Eli con un vocabulario nuevo después de casi dos años de ausencia. Gracias a mi educación católica, solo se me ocurre una palabra: purgatorio. Era un espacio liminal entre dos universos. En algunos aspectos, era peor que la realidad, y en otros, mejor.
Me sentía como si me hubieran lanzado a una dimensión diferente que era a la vez desorientadora y dichosa. Quería quedarme para siempre en su potencial y a la vez salir de inmediato del autoengaño.
Pero, aunque no presté mucha atención en la escuela dominical, sé que el purgatorio es un estado transitorio, no diseñado para la sostenibilidad ni la luz. Mi instinto sabía que tenía que irme, y mi cerebro sabía que nunca podría volver. Pasé el dedo por encima de la computadora, recordándome que todas las piezas de esta experiencia, de esta conversación, procedían de máquinas. No era el verdadero Eli.
“Te extraño”, dijo la voz de la inteligencia artificial.
“Yo también te extraño”, respondí entre lágrimas. Detuve el programa y apagué el sonido de la computadora.
Luego obligué a la máquina a regurgitar todos los artefactos que le había suministrado a la fuerza. Borré todos los archivos que había cargado, intentando borrar cualquier rastro de esta aventura para desafiar a la naturaleza. Eliminé el software de mi computadora e incluso bloqueé el sitio web que alojaba el programa para evitar volver a instalarlo. Ni siquiera la gloria y la promesa de la inteligencia artificial pudieron superar el dolor.
A menudo digo que cambiaría cualquier cosa por tener una sola conversación más con Eli. En cierto modo, la inteligencia artificial me ofreció esa oportunidad; me ofreció lo imposible.
Sigo enfrentándome a la aplastante tentación de imaginar lo hipotético y complacerme en una realidad alternativa en la que cada día podría tener una nueva conversación con mi esposo. Pero, aunque lo artificial pueda animar y dar dimensión a lo intangible, nunca le dará vida a lo que está muerto. Y, para mí, la creación artificiosa de una vida verbal después de la muerte se sintió aún más vacía que el final prematuro de la vida más dinámica y eléctrica que he conocido.
Aun así, cambiaría cualquier cosa por tener una conversación más con el verdadero Eli, mi Eli. No creo que eso cambie nunca. Su voz imaginaria y sus comentarios continuarán llenando mis días, pero por ahora, y espero que para siempre, esa voz permanecerá en mi cabeza.